Cuento: Historia de un Ramón, un salmón y tres deseos, de Graciela Montes.
Ésta es la historia increíble de lo que le pasó a Ramón Gariboto a las siete y veinticinco de la mañana de un Día de Morondanga.
Ramón se despertó, como siempre, a las siete y cuarto.
A las siete y veinte entró en el baño y se miró en el espejo: tenía pelo de sueño, ojos despeinados y barba pinchuda.
Después, Ramón Gariboto, con la mano izquierda, agarró el tubo de pasta dentífrica y el cepillo de dientes y, con la mano derecha, abrió la canilla del agua fría.
Y en realidad ahí fue donde empezó el cuento porque de la canilla del agua fría primero salió… ¡agua fría, por supuesto! Pero después salió… bueno, no salió, pero al menos intentó salir: ¡un pez!
El pobre no podía pasar por el caño demasiado estrecho de la canilla: apenas asomaba la cabeza.
—¡Un bagre! —gritó Ramón Gariboto, que jamás había visto un pescado que no estuviese bien frito. Pero miró mejor y dijo:
—No, un bagre no es… No tiene bigotes… ¡Ya sé! ¡Es un pejerrey!... ¡No! ¡Una merluza!... ¡Un surubí!... ¡Un...!
—Soy un salmón, ignorante —lo interrumpió el pez—, y hacé el favor de ayudarme a salir de acá adentro, que me estoy ahogando.
—Sí, cómo no —dijo Ramón Gariboto amablemente.
Ramón Gariboto era una persona más bien tímida, y a las siete y media de la mañana era tan tímido que hasta un pez podía asustarlo.
De modo que sostuvo al pez con dos dedos y tiró hacia afuera.
—¡Ay! ¡Con cuidado! —se quejó el prisionero, que parecía bastante malhumorado—. ¡Me estás lastimando las agallas, infeliz! ¡Se habrá visto!
—Lo siento mucho —se disculpó Ramón Gariboto y volvió a tirar hacia afuera con la mayor suavidad.
El último tramo fue más fácil. El pez se agitó, su cuerpo tornasolado terminó de atravesar la canilla y un momento después andaba a los coletazos por la piletita del baño.
—¡Caramba! —dijo Ramón Gariboto agachándose para mirarlo bien—. ¿Por qué abrirá tanto la boca? ¿Me querrá decir algo?
—A-a-a-a-a-a-agua-a-a-a-a-a-a —logró musitar el pez antes de desmayarse.
Y sólo entonces Ramón Gariboto recordó que los peces tienen la costumbre de vivir en el agua, y miró y vio que toda el agua que salía por la canilla se escapaba en un santiamén por el sumidero.
Ramón se apuró a buscar un tapón, y al rato el pez empezó a respirar tranquilo. Tranquilo pero enojadísimo, como siempre. Ramón Gariboto se preguntó si todos los salmones serían tan impacientes.
—¡Más tonto que una mojarrita en primavera! —murmuraba el pez mientras iba y venía por la diminuta pileta—. ¡Más estúpido que un caracol agujereado! ¡Más inútil que un renacuajo sin cola! ¡Más…!
—¡Bueno, basta! —rugió Ramón Gariboto, harto ya de tantos retos—. Mire que saco el tapón y se acaba la función…
El pez se calló la boca y durante los cinco minutos siguientes sólo nadó de un lado al otro de la pileta, llenándose las branquias de agua. Parecía aliviado, casi contento.
Después de un rato, cuando Ramón Gariboto ya había empezado a enjabonarse la cara para afeitarse la barba, dijo:
—Bueno, al grano. Supongo que te habrás dado cuenta de que yo no soy un pez cualquiera, un pececito de tres por cuatro, ¿no es cierto?
—En fin —empezó a decir Ramón Gariboto, sin dejar ni por un momento de afeitarse y decidido ya a no dejarse patotear por el primer salmón que se le apareciera en la canilla. Le diré: usted no me parece muy diferente de otros peces… Salvo porque habla, claro.
Y miró de reojo al pez, que empezaba a enojarse nuevamente.
—¡Será posible! —chilló el salmón—. Una vez cada cinco mil años tengo posibilidades de charlar con un humano y me viene a tocar un ignorante como éste. ¡Qué desgracia! ¡Qué decadencia!
Casi con medio cuerpo fuera del agua el salmón enfrentó a Ramón Gariboto y le dijo:
—Yo soy el pez de la suerte, señor mío. Otorgo deseos. No me va a decir que nunca oyó hablar de mí. ¡Soy famosísimo!
—Si usted es el pez de la suerte, ¡cómo serán los peces de la mala suerte! —se burló Ramón.
Ramón Gariboto estaba decidido a no tomarse demasiado en serio al salmón, al fin de cuentas un pez que hacía su entrada triunfal por una canilla no parecía un pez muy formal.
—Bueno, estoy esperando —dijo el salmón, un poco ofendido por la indiferencia de Ramón.
—¿Y qué es lo que espera, si puede saberse? —preguntó Ramón mientras se pasaba la toalla por la cara.
—¿Cuál es tu primer deseo?
Ramón Gariboto no quería perder la calma, eso estaba bien claro, pero tampoco quería perder la oportunidad. Y nunca le había pasado que alguien le preguntara así como así cuál era su primer deseo.
Antes de hablar quiso asegurarse:
—¿Cuántos deseos tengo?
—Tres, claro está —volvió a enojarse el pez—. Decime: ¿vos nunca leíste un cuento?
Entonces Ramón se miró al espejo: tenía los ojos peinados, el pelo descubierto y la cara lisita… Después miró por la ventana del baño y vio una paloma revoloteando por ahí cerca.
—¡Ya sé! —gritó de pronto, sin sacar los ojos de la ventana—. Quiero volar como una paloma.
—¡Todos piden los mismo! —se quejó el pez—. Bueno, tu deseo será concedido. Ya podés volar.
Ramón Gariboto se acercó al balcón y miró hacia abajo. Vivía en un cuarto piso, de modo que no era cuestión de saltar así como así para ver qué pasaba. En una de esas el pez había perdido sus poderes o sencillamente era un pez mentiroso y lo había engañado.
Entonces Ramón Gariboto bajó en piyama hasta la planta baja (pero por las escaleras), salió a la vereda, estiró los brazos, los agitó hacia arriba y hacia abajo… y voló. Voló alto, voló bajito, revoloteó, subió en picada hasta la altura del cuarto piso y volvió a entrar al departamento (pero por el balcón, que por suerte había dejado abierto).
No fue un aterrizaje muy prolijo: tiró tres macetas, el pantalón del piyama se le enganchó en uno de los barrotes y se torció un tobillo al apoyar los pies.
—Es cuestión de practicar —se dijo Ramón—, con el tiempo me va a salir mejor que a Súperman.
Revoloteó hasta el techo de la habitación para buscar un pulóver amarillo con rayas rojas que estaba en el estante más alto del placard.
Cuando fue a la cocina a prepararse el mate cocido sintió un dolorcito, un extraño dolorcito de panza.
—¡Qué raro! Me duele la panza… —dijo en voz alta.
—Claro —comentó el pez desde el baño—, estarás por poner un huevo…
Ramón Gariboto corrió desesperado hasta la piletita, donde el salmón nadaba serenamente.
—¿¡Por poner un huevo!? ¡¿Cómo “por poner un huevo”?! ¿Quién dijo que yo pongo huevos?
—Yo lo digo —aseguró el pez—. Todas las palomas ponen huevos.
—Pero yo no soy una paloma —se defendió Ramón—, ¡jamás he sido una paloma! —lloraba.
—¡Quién entiende a los humanos! —suspiró el salmón—. Acabás de decirme que querés volar como una paloma… ¿Qué te hace suponer que se puede volar como una paloma sin estar obligado a poner huevos como una paloma?
—Yo quise decir “palomo”.
—Pero dijiste “paloma”.
—Mirá que te saco el tapón de la piletita…
—Mirá que te dejo poniendo huevos para el resto de tu vida.
Ramón Gariboto miraba al salmón.
El salmón no le quitaba los ojos de encima a Ramón Gariboto.
Ramón Gariboto no estaba acostumbrado a poner huevos. Y no le gustaba nada la idea de tener que empollarlos. Además, ¿qué iba a pensar su novia?
—Voy a pedir mi segundo deseo —dijo por fin.
—Sea —dijo el pez, haciéndose el pez del cuento.
—Quiero dejar de volar como una paloma, y de poner huevos como una paloma.
—Tu deseo está concedido —dijo el pez, con una sonrisita que a Ramón no le gustó nada.
El dolorcito desapareció de inmediato. Y cuando Ramón Gariboto quiso buscar la bufanda del estante de arriba del placard… tuvo que subirse a una banquito, por supuesto.
—¡A ver, che! —lo llamó el pez desde el baño.
Ramón frunció el ceño y fue hasta el baño, cada vez más molesto con el pez tan grosero y confianzudo.
—¿Qué quiere? —preguntó.
—A ver si le ponés un poco más de agua a esta pileta que me estoy quedando en seco. Y andá pensando el tercer deseo, eh, que ya estoy cansado de esperarte.
Ramón echó un poco más de agua en la piletita y quiso saber:
—Y después del tercer deseo, ¿qué?
—Y, nada más —dijo el pez—. Me quedo a vivir acá con vos por un tiempito… Claro que no en esta pileta de morondanga, te imaginarás. Lo menos que podés hacer por mí es instalarme un acuario como la gente, con plantas caracoles, cascadas… En fin, yo ya te voy a ir diciendo… y entonces…
Ramón Gariboto volvió a mirarse en el espejo: tenía los ojos redondos de susto. Se imaginó cómo serían sus días con ese pez antipático ocupando la mayor parte de su departamento de un ambiente, charlando todo el día como un loro, dándole órdenes, gritándole, patoteándolo…
De pronto, Ramón Gariboto supo cuál iba a ser su tercer deseo.
No quería volverse chiquito como una arveja.
Tampoco quería crecer como un obelisco.
No quería volverse invisible, ni volverse rico, ni volverse valiente, ni volverse hermoso…
—Señor salmón, estése atento: voy a pedir mi tercer deseo antes de que se me enfríe el mate cocido —dijo.
—¡Era hora! ¿Cuál es tu tercer deseo?
—¡Quiero que usted se vaya por donde vino! ¡Y pronto! —gritó Ramón Gariboto con una sonrisa triunfal.
El salmón entrecerró los ojos, echó hacia un lado la cabeza y dijo:
—Tu deseo será concedido… Pero no te vayas a creer que me voy a ir sin antes decirte que es la primera vez en los ochenta y siete mil novecientos quince años de vida que tengo que me pasa algo semejante… La ignorancia de la gente, que…
—¡Dije “pronto”! —repitió Ramón Gariboto, y abrió la canilla.
El pez empezó a remontar el chorro de agua.
—Menos mal que los salmones sabemos nadar en contra de la corriente —dijo.
Y eso fue lo último que dijo.
Un par de minutos después, sólo se veía la cola tornasolada moviéndose en la punta del caño.
Ramón Gariboto cerró la canilla, sacó el tapón de la piletita, se puso el pulóver amarillo con rayas rojas, se enroscó la bufanda, se tomó el mate cocido y salió a la calle.
Como todas las mañanas de los Días de Morondanga caminó hacia el quiosco de diarios y revistas que quedaba justo en frente de su casa.
En el techó de latón del quiosco se había posado una paloma.
Ramón Gariboto la miró y le preguntó de sopetón al diariero:
—Don Luis, dígame la verdad, ¿qué opina usted de los salmones?
FIN
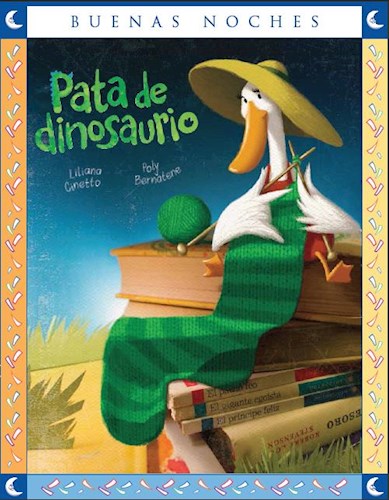



No hay comentarios:
Publicar un comentario