
En un lugar remoto, hace mucho tiempo atrás, vivían un rey y una reina que todos los días exclamaban:
“¡Ah, qué felicidad si tuviéramos un hijo!”.
Pero pasaron varios años sin que tuvieran ninguno.
Hasta que cierto día, cuando la reina se estaba bañando en el río, una rana saltó del agua y le dijo:
–Tus deseos serán cumplidos. Antes de un año darás a luz a una hija.

Y tal como lo vaticinara la rana, antes de un año la reina tuvo una niña tan pero tan hermosa que el rey no podía contener su alegría y quiso celebrar el nacimiento con una gran fiesta.
Invitó a los reyes de países vecinos, a los amigos, nobles y conocidos, y también a las hadas del reino. Quería disponerlas favorablemente para el porvenir de la niña.
Las hadas de aquel reino eran trece, pero como el rey solo poseía doce platos de oro y quería ponerles a todas cubiertos iguales –pues las hadas son muy susceptibles-, invitó al banquete sólo a doce.

La fiesta fue verdaderamente espléndida y, al final del banquete, las hadas ofrecieron sus dones a la recién nacida.
La primera le dio la virtud; la segunda, la belleza; la tercera, la riqueza; y, así sucesivamente, le otorgaron todo aquello que en el mundo pueda desearse.
Estaba por anunciar su ofrenda la número doce cuando un silencio de muerte invadió el salón del palacio. Las puertas se abrieron de par en par y dejaron pasar a la vieja hada que no había sido invitada. Quería vengarse por el desaire sufrido y, sin saludar ni mirar a nadie, extendió la huesuda mano de largas uñas y exclamó con voz ronca:
‒La princesa se pinchará con el huso de una rueca al cumplir los quince años y caerá muerta.
Sin decir una palabra más, dio media vuelta y dejó el salón.

Todos los presentes sintieron gran terror. Pero faltaba que la duodécima hada otorgara su don.
He ahí que la joven hada se adelantó para tomar la palabra.
No tenía el poder para cambiar el destino fijado por la anterior, pero sí para atenuarlo. Mirando a la niña y a sus padres, así dijo con voz dulce:
‒La princesita no caerá muerta. Se sumirá en un profundo sueño que durará cien años y del que despertará con el beso de un amor verdadero.

El rey, ansioso por proteger a su amada hija de la desdicha, ordenó que todas las ruecas del reino fueran quemadas.
Mientras la niña crecía, las predicciones de las hadas se cumplían. En ella se apreciaban todos los dones que le habían concedido. La princesita creció tan hermosa, modesta, amable e inteligente, que nadie podía verla sin amarla.

Más he aquí que cierto día, cuando la princesita cumplió los quince años, el rey y la reina se hallaban ausentes del palacio.
La jovencita se quedó sola y quiso conocer todos los rincones del castillo. Entró y salió de todas las habitaciones que se le antojaban hasta que llegó a una torre. Subió por una estrecha escalera escondida y llegó a una puertecita que nunca antes había visto. En la cerradura, se veía una llave enmohecida. La princesa giró la llave y la puerta se abrió.
En la pequeña habitación, una viejecita, con un huso en la mano, hilaba laboriosamente lino blanco como la nieve.
‒Buenos días, buena mujer –saludó la princesa‒.
¿Qué estáis haciendo?
‒Estoy hilando –contestó la vieja.
Y la princesa, tomando la rueca quiso hilar también.

Apenas hubo tocado la rueca, el destino se cumplió fatalmente.
La princesa se pinchó el dedo con el huso y, en ese mismo momento, cayó sobre el lecho que estaba en la habitación y se quedó dormida con un profundo sueño que pronto se propagó por todo el castillo.

El rey la reina, que acababan de llegar y estaban en el vestíbulo de palacio, se quedaron dormidos allí mismo y, con ellos, toda la corte.
Se durmieron los caballos en el establo, los perros en el patio, las palomas en el palomar, las moscas en las paredes. La llama del fuego del hogar quedó inmóvil y dormida y los manjares de la cocina quedaron a medio asar.
El cocinero, que en aquel momento levantaba el brazo para pegarle al ayudante que había hecho una travesura, se quedó dormido con el brazo en alto. La cocinera se durmió desplumando a una gallina. Hasta el viento se detuvo y ya no se movió ni una hojita en los árboles que había en los jardines del castillo.

Al tiempo, comenzó a crecer alrededor del castillo un seto de rosales silvestres. Cada año las rosas crecían y se enredaban hacia arriba, más y más altas, hasta que al fin cubrieron las murallas por completo. Tanto crecieron que, al cabo de un tiempo, ya no se veía nada del palacio, ni siquiera el tejado o la punta de la torre.
Así fue como se extendió por las comarcas vecinas la leyenda de la Bella Durmiente del Bosque, pues con ese nombre llamaron desde entonces a la hija del rey.
A lo largo de muchos años, incontables príncipes trataron de atravesar el seto de rosas para entrar en el castillo. Muchos retrocedieron cuando las espinas de las rosas, gruesas y fuertes, les herían las manos y el rostro. Otros, los más osados, murieron allí, sujetos por las ramas espinosas que les cerraban el paso.

Tras largos y largos años, un forastero llegó al país. Era el hijo de un rey y andaba en busca de aventuras. Escuchó relatar a un anciano la leyenda del castillo oculto en el seto de rosas silvestres y la historia de la doncella más hermosa del mundo que dormía desde hacía cien años en sus habitaciones, junto con el rey, la reina y los cortesanos.
El joven supo, además, por el relato del anciano, que muchos príncipes habían pretendido atravesar la muralla de rosas, pero que habían perecido de cruel muerte, atrapados entre las espinas.
Entonces, el joven príncipe anunció:
‒Yo no temo a las espinas. Quiero ver a la bella durmiente.
Y por mucho que el buen viejo intentó disuadirlo, el príncipe no quiso escuchar sus palabras.

Pero habían transcurrido los cien años justos fijados por el hada duodécima y llegado el día en que Rosa Silvestre debía despertar. Cuando el hijo del rey se aproximó a la muralla de rosales silvestres, encontró que estaba totalmente florecida, cubierta de grandes rosas fragantes. Las flores y las ramas lo dejaban pasar sin causarle ningún daño y volvían a cerrarse detrás de él, como un vallado.
En el patio del palacio y en las cuadras vio a los caballos y a los perros todavía dormidos; en el tejado dormían las palomas con la cabeza bajo el ala y, cuando entró en el palacio, las moscas en las paredes dormían también. En la cocina, la cocinera seguía con el ave en su regazo dispuesta a desplumarla. El rey y la reina dormían también, cerca del trono, junto con su corte.

El joven siguió atravesando los pasillos, tan quietos y silenciosos que podía oír su propia respiración.
Al fin, llegó a la escalerilla de la torre, la subió y abrió la puerta de la pequeñísima habitación en que Rosa Silvestre se había dormido. Allí seguía la princesa tendida sobre el lecho.
Estaba tan hermosa que el príncipe no podía apartar de ella sus ojos y, como encantado, se inclinó y la besó.
Apenas la tocaron sus labios, Rosa Silvestre abrió los ojos y le dirigió una mirada llena de amor. Bajaron juntos, tomados de las manos, a los salones del palacio donde todo el mundo se iba despertando.

El rey se despertó, lo mismo que la reina y todos los cortesanos, que se contemplaban unos a otros con los ojos llenos de asombro. Los caballos en el establo se pusieron de pie y relincharon de alegría; los perros empezaron a brincar, meneando la cola; las palomas, en el tejado, levantaron las cabezas de bajo las alas, miraron alrededor y volaron hacia los campos; las moscas continuaron su aleteo por las salas y el fuego, tanto en la chimenea como en la cocina, se levantó y avivó sus llamas. Las marmitas comenzaron a hervir. El cocinero dejó caer la mano sobre el ayudante y le hizo proferir un chillido, mientras la cocinera terminaba de desplumar el ave.
En poco tiempo, con mucho esplendor y pompa se celebró la boda del Príncipe con Rosa Silvestre. La fiesta fue magnífica y el rey y la reina, el príncipe y la princesa vivieron felices hasta el fin de sus días.

Fin
La bella durmiente. De los hermanos Grimm.
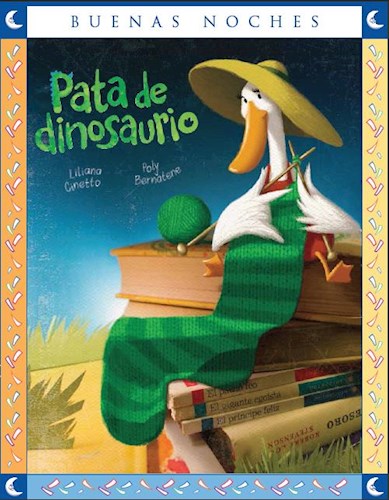



No hay comentarios:
Publicar un comentario