Cuento: El esqueleto de la biblioteca, de Silvia Schujer.
Ahí estaba yo. Entre un montón de mapas enrollados como tubos y el armario con puertas de vidrio. Me pararon en ese lugar cuando estrenaron la biblioteca y ahí quedé hasta que pasaron las cosas.
La biblioteca se inauguró una mañana. Hubo gran revuelo en la escuela ese día. En principio, suspendieron las clases. Los únicos invitados a presenciar el acto fueron los maestros, los directores, los vices, los inspectores y, por supuesto, el intendente. Las autoridades se ubicaron ante la puerta. Cortaron una cinta, descubrieron una placa, aplaudieron y entraron (días más tarde la secretaria recordaría que olvidaron entonar el Himno).
Brillaba todo. El piso recién encerado, los vidrios de las ventanas, los libros forrados con papel araña azul, los frasquitos con formol conteniendo —por orden de aparición— un cerebro, una nariz, una dentadura perfecta, un par de ojos, una mano, una víbora y otros bichos muy bien conservados; el grupo de mapas, los retratos de próceres recolectados de todas las aulas para decorar un poco el ambiente y, por supuesto, yo: el esqueleto que estaba parado como un centinela.
Las personas allí reunidas recorrieron el salón con la mirada en pocos segundos y, en menos aún, descorcharon unas botellas de champán para acompañar —luego del brindis— las masas y sandwichitos de miga ubicados en cuatro escritorios con manteles blancos y almidonados para la ocasión. Concluido el acto, la gente se fue retirando, y a los pocos minutos una señora sacó los restos de comida, los vasos, los manteles y hasta los escritorios. Pasó un escobillón, bajó las persianas y así, en penumbras, abandonó el recinto inaugurado y nos encerró con llave.
Al día siguiente, la biblioteca se abrió apenas los chicos terminaron de cantar Aurora para izar la bandera.
De a un grado por vez, arrancando con los de séptimo, los alumnos empezaron a llegar con sus maestras a conocer el lugar. A casi todos se les ocurría lo mismo: pararse frente a la puerta, observar la placa, formar tomando distancia para no amontonarse al atravesar la puerta y entrar en silencio. Hacían un recorrido que empezaba por los libros: los de texto por allí, las enciclopedias por acá, los de entretenimiento por el otro rincón, etcétera. (Había que aprender a distinguir unos libros de otros por el tamaño, ya que todos estaban forrados del mismo color.)
Continuaban por los mapas: los alumnos debían estar encantados de asistir a una escuela con semejante cantidad de material para conocer mejor la geografía del mundo. Acto seguido, un rápida mirada a los frascos con formol: el cerebro, la dentadura, (algunas maestras, algo impresionadas, desviaban la vista antes de llegar a la víbora mientras los chicos se baboseaban deslumbrados). Por último me mostraban a mi aclarando que el cuerpo humano está formado por 206 huesos y que eso (o sea yo) era una réplica perfecta.
La única persona que encaró las cosas de otra manera fue la señorita Ofelia.
Primero, porque no hizo formar a los chicos para entrar.
Segundo, porque se sentó en el suelo con ellos.
Tercero, porque les empezó a leer los cuentos de un libro que encontró.
Y cuarto, porque no me presentó como el esqueleto.”Saluden al flaco”, dijo, y me señaló como al pasar.
Leyó un cuento gracioso y los chicos se rieron hasta contagiarme. Supongo que los huesos se me movieron y en el tumulto no se notó.
Después del gracioso, contó un cuento de amor. Triste, para mi gusto.
El tercero fue una historia de flamencos de la selva. Dejó para el final el de terror.
A partir de este último cuento, el clima en la biblioteca pareció cambiar. Los ojos de todos empezaron a abrirse y los corazones a inquietarse. Los latidos de unos cuantos retumbaron en el silencio acrecentando el misterio y la desazón.
Por mi parte, la tenebrosa historia que la señorita Ofelia contaba empezó a aterrorizarme y a ponerme los huesos de punta desde el empeine hasta el occipital. El pánico me fue ganando de tal modo que cuando me quise acordar estaba temblando como un cobarde.
Los desencantos de un vampiro a punto de atacar a una muchacha hermosa pusieron mis nervios a la miseria y los 206 huesos de mi estructura empezaron golpearse unos contra otros haciendo el mismo ruido que las cortinas de caña cuando se mueven.
Así se encadenaron los sucesos desde entonces.
El que más miedo tenía de los chicos fue el primero en descubrirme y al principio sólo atinó a patalear para que lo escucharan.
“El esqueleto se mueve”, trataba de decir y las palabras se le quedaban pegadas en la boca. “El esqueleto se mueve”, insistía mientras los demás intentaban descifrar sus extraños sonidos. Hasta que al fin le entendieron, me vieron y todo fue mucho peor.
Los gritos atravesaron las paredes del colegio. Los chicos atravesaron en masa la puerta de salida de la biblioteca y la señorita Ofelia, desconcertada, cayó desmayada a mis pies. La ambulancia llegó a los quince minutos del hecho.
Los enfermeros se llevaron a la maestra.
La directora bajó la persiana y la biblioteca se cerró hasta nuevo aviso.
El nuevo aviso fue a los pocos días. Cuando los ánimos se tranquilizaron y todo pareció volver a la normalidad.
De más está decir que nadie creyó la historia que la señorita Ofelia y los chicos contaron con respecto a mí. No obstante, y seguramente por las dudas, a partir de ese entonces la biblioteca sólo fue visitada por alumnos que eran enviados a buscar mapas, maestros de ciencias que llevaban frascos con formol para sus clases y revoltosos que en vez de ser despachados a la dirección por portarse mal, cumplían su condena entre los libros, los mapas y yo.
Fue precisamente uno de los revoltosos, Jaime, el que cambió mi vida.
Aburrido de tener que pasar tantas y tan largas horas castigado en la biblioteca, una mañana se puso a leer. Abrió el primer libro que encontró (total todos estaban forrados de azul como si fueran el mismo), y en voz alta leyó lo que sigue:
LOS HACEDORES DE LEONES
En cierto lugar vivían cuatro hermanos que se querían mucho. Tres de ellos habían estudiado todas las ciencias. Pero no habían aprendido cómo ser prudentes y humildes.
El cuarto no había estudiado más que lo necesario, pero era un joven sencillo y muy ingenioso.
Una vez, decidieron salir juntos de viaje y a poco de iniciar el camino por el bosque se encontraron con el esqueleto desarmado de un león.
Dijo el primero:
—Vamos a probar nuestra ciencia: aquí hay un animal muerto. Podemos devolverle la vida con nuestro saber. Yo sé ordenar y juntar los huesos.
Dijo el segundo:
—Yo sé poner la piel, la carne y la sangre.
Dijo el tercero:
—Yo sé darle la vida.
Y tras hablar así, el primero juntó los huesos y el segundo les puso la piel, la carne y la sangre. Y cuando el tercero estaba a punto de darles vida se lo impidió el cuarto hermano diciendo:
—Es un león. Si le das vida nos matará a todos.
Pero el otro contestó:
—¡Tonto! No permitiré que la ciencia sea algo inútil en mis manos.
—Pues espera un momento hasta que yo haya subido a árbol —dijo el cuarto.
Así lo hizo. El león recobró la vida, dio un salto y mató los tres sabios hermanos.
El prudente y astuto bajó del árbol cuando el león ya se 1 había alejado. Lloró por la muerte de sus seres pero volvió vivo a su casa.
Cuando Jaime terminó de leer el cuento, me miró, se rió de costado y yo supe que algo me iba a pasar. Lo presentí a la altura de las costillas, en la zona donde hubiera tenido que estar mi corazón. Me cuidé de no temblar para no arruinar las cosas.
Sin embargo sonó el timbre y esta vez el chico no hizo nada más importante que desaparecer.
Los días empezaron a pasar sin novedades desde entonces. Hasta que una mañana de viernes, ayer mismo, la puerta de la biblioteca se abrió sigilosamente y entró Jaime con una bolsita en la mano. Dio instrucciones a unos cuantos para que vigilaran desde afuera y cerró.
Primero sacó los ojos del frasco de formol y me los colocó con goma de pegar en las cavidades correspondientes. Después me metió la dentadura como pudo. La nariz. Me puso una peluca que venía pegada a un gorro y por último me vistió.
De la bolsa también sacó una camisa celeste, una corbata, un pantalón largo grande. Por fin me puso un delantal como el de él, zapatillas tipo botines y una bufanda para disimular el cuello.
—Bueno, flaco —me dijo cuando sonó el timbre de salida—. A formar.
Entre él y otros me ayudaron a llegar hasta el patio donde estaban las filas las filas. Me sentí el esqueleto más feliz del mundo a pesar de las risas de mis compañeros. Todos me querían tocar.
Me agarraban la mano huesuda para saludarme y hacían un barullo espantoso.
Cuando se fueron me quedé solo en el patio. No tenía adónde ir.
Entonces traté de recordar cómo articular los movimientos y poco a poco me fui acercando a la biblioteca otra vez. Ahí estaba mi lugar. Llegué cansado con el ánimo y las ideas renovadas.
Así es como me siento ahora mientras trabajo sin pausa. Tengo sólo este fin de semana para mejorar las cosas.
Ayer, con la ayuda de la portera que es medio chicata, nos trajimos unas sillas. Hoy ya cosí unos almohadones. Descolgué los retratos de los próceres y los cambié por unos afiches con personajes de cuento que encontré en unas revistas. Lo que sigue es sacar el papel araña que forra los libros, y dejar al aire las tapas que están llenas de dibujos y dicen cosas que pueden interesar.
El domingo, cuando termine, me voy a pegar un baño. Quiero estar limpio y fresquito para cuando llegue el lunes. Me propongo contarle el secreto a la señorita Ofelia. Con su ayuda y un poco de suerte, capaz que me nombran bibliotecario. Y todo.

FIN
"El esqueleto de la biblioteca", de Silvia Schujer. En Puro huesos.
Editorial Sudamericana. 1994. © Editorial Sudamericana S.A..

Colección: “Las Abuelas nos cuentan” - Ministerio de Educación de la Nación
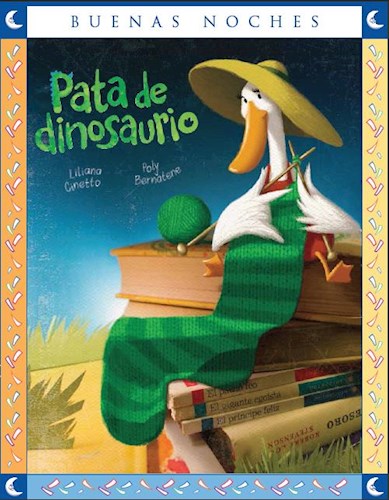



No hay comentarios:
Publicar un comentario